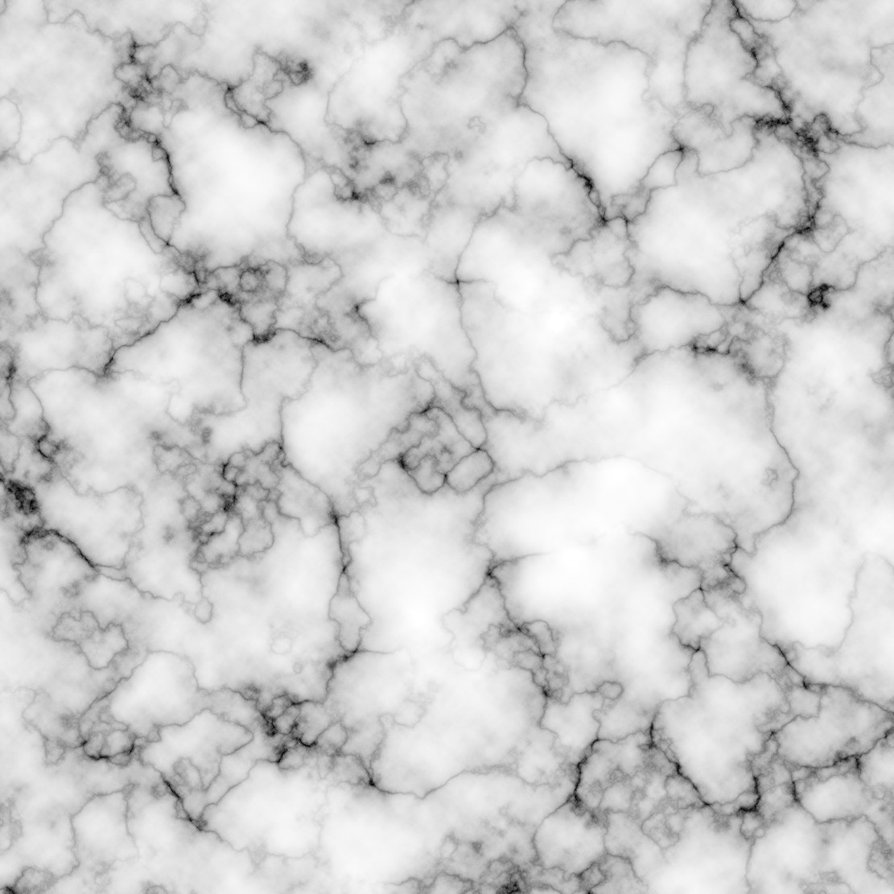Imagina una canción. No una canción cualquiera, sino tu canción. Una canción de las que son inmortales en tu imaginario, la canción que mejor te define. La canción que sonaba el día en el que te conociste y a la que siempre vuelves cuando te pierdes. Imagina que acabas de ponértela en tus auriculares, y te cruzas con alguien que esté escuchando esa misma canción. Quizá andar juntos la mitad de la calle abajo, sin reparar el uno en el otro, quizá sentaros juntos en el metro, o esperar al lado una cola en el teatro. Y que no os deis cuenta ninguno de los dos. Imagina la cantidad de grandes momentos como este que pasan desapercibidos.Tal vez haya algo pueda ser intuido. Algo en la cadencia al caminar, un imperceptible tamborileo en los dedos, un ligero movimiento de cuello. Algo que causa una idea de probabilidad en el fondo de la mente, pero que se difumina a la hora de convertirlo en un concepto. La mente se pierde en la formulación de la casualidad. Una hermandad que podría haber sido invencible, se difumina antes de crearse.
*
Existe un antiguo proverbio bereber que reza que, desde su nacimiento, la música jamás se ha interrumpido. La tradición literaria siempre ha interpretado que esta construcción se refiere a la música en general, al conjunto de la música universal. Tal afirmación ha sido comprobada como evidentemente cierta en numerosas ocasiones, al menos en lo que se refiere al periodo que abarca desde la finalización de la última glaciación hasta nuestros días, como llevan demostrando desde principios del siglo XIX numerosos expertos, entre los que destaca la figura de Adam Blër. Sin embargo el significado original de estas palabras es tan trascendental como desconocido para el público general: en este contexto, música no es un sustantivo universal, sino propio. Una traducción correcta debería llevar mayúsculas en Música. Pues en lo que aquí se refiere, la Música es una melodía, y una sola.
Rastrear los orígenes de la Música es harto complicado. Se sabe que es anterior a la escritura, y que en cierto momento tomó el nombre de Dhvana del sánscrito. Algunos afirman que nació de forma natural al mismo tiempo que la música, otros que la primera engendró la segunda, otros que es eterna. A la hora de hallar una cronología, nos dificulta mucho la casi total ausencia de registros. Las civilizaciones antiguas no eran capaces de entender todo su alcance, y las civilizaciones modernas están demasiado pobladas como para visualizarlo.
Una leyenda india vincula a Dhvana con la escritura de los Vedas. Un texto asirio la antepone a la caída de Nínive. Un relato cuenta que los mayas tenían un cántico grupal en algunas de sus ceremonias en las que trataban infructuosamente de reproducir la Melodía. Se cuenta que hubo un sacerdote que profetizó que, tras muchos intentos, llegaría el día en el que lograrían hacerlo, y entonces el dios Huracán bajaría de las estrellas y los llevaría a una nueva tierra ubicada encima del viento. Aquel sacerdote fue condenado por herejía, le cortaron ambas piernas y le arrojaron por un precipicio. Se cuenta que años después la Música volvió sonar en esa ciudad y al terminar todos sus habitantes salieron huyendo, salvo uno, que se quedó para señalar con escepticismo que los dioses eran poderosos y no se doblegaban ni siquiera ante la Melodía, y por su valentía fue erigido rey. Dos años más tarde fue asesinado por su propio hijo.
La historia de Dhvana está en algunas ocasiones ligada a la paz espiritual y la gloria, otras al caos, al crimen y a la autodestrucción. Muchas no deja ninguna huella visible a su paso. Se le ha intentado encontrar algún tipo de periodicidad o ciclo a sus apariciones. Los babilonios trataron de asociarla con los eclipses, los egipcios con los cometas, los jonios con el número pi. En algunas partes de Senegal se siguen fabricando máscaras destinadas a encerrar una parte de la Melodía dentro de ellas. En Indonesia, se han descubierto construcciones de piedra que pretendían tener la función mágica de invocarla.
*
Antes de salir, habíamos declarado de un modo unánime y bastante democrático que no estaba en nuestros planes que el viaje acabase convertido en un
road trip. Ahora bien, tampoco habíamos establecido qué era lo que sí queríamos hacer. Antes de darnos cuenta, los planes habían hecho planes por sí mismos y allí estábamos; acabábamos de bajar el coche del ferry de Setubal y atravesábamos la carretera de Troia en dirección indeterminada, con las ventanillas bajadas, el viento en la cara y los pies descalzos. Inés, se afanaba con el dial de la radio, intentando encontrar la frecuencia de Smooth FM, Clara miraba por las ventanillas, o se ponía en el hueco entre los asientos delanteros y trataba de entablar conversación, aunque en ese momento Inés estaba demasiado ocupada con la frustración de no encontrar la emisora que quería, y yo demasiado pendiente del camino: sabía que estábamos en la carretera correcta, pero no tenía ni idea de si íbamos hacia el sur o hacia el norte.
— ¿Puedes mirar el mapa a ver si encuentras una pista de dónde podemos estar?
— Mira también a ver si dice algo sobre las emisoras...
— Lo raro es ¿dónde se han metido todos los coches que salían del ferry?
— Igual cuando nos acerquemos a una zona más civilizada volveremos a oírla...
— En cualquier caso, si vamos mal, habrá un momento en el que nos encontremos otra vez en el estrecho. Damos la vuelta y punto..
Clara sonreía divertida. No sabíamos hacia dónde íbamos, ni dónde podríamos dormir esa noche. Le gustaba este pequeño caos controlado, y se sentía feliz navegándolo.
Dos horas después rodábamos a toda velocidad en una carretera estrecha y vacía hacia sur. Efectivamente habíamos empezado en la dirección incorrecta, pero lo habíamos solucionado mucho antes de llegar al estrecho, y desde entonces no habíamos vuelto a parar. Lo que al principio había sido una pequeña barra arenosa, con el estuario a un lado y una pequeña hilera de árboles al otro, tras los cuales se intuía el océano; se había ido ensanchando casi sin darnos cuenta. Ya no se veía agua a ninguno de los dos lados, solo árboles, pueblecillos, y explanadas arenosas. Buscábamos un alojamiento del que nos habían hablado, cercano a playa de Melides, que yo estaba convencido que no íbamos a encontrar. Las indicaciones que teníamos eran pésimas, y cuanto más las repetíamos, menos claras nos parecían. Empezaba a atardecer, y esperábamos que pronto la ausencia de sol acabase con el calor y dejase paso al agradable fresco oceánico. Inés no había encontrado la emisora y viajábamos sin música.
Entramos en un camino de cabras que esperábamos que fuese el bueno. Pero lo fuese o no, nuestro plan era llegar a la playa y ver el atardecer junto al océano. Si no encontrábamos allí la pensión de la que nos hablaron, dormiríamos en cualquier otro lado. Pasamos por delante de un cementerio. El coche levantaba por detrás una enorme nube rojiza de polvo, a pesar de que yo trataba de no ir muy rápido. El sol por delante iba ganando terreno hacia el horizonte. De vez en cuando encontrábamos algunas haciendas a ambos lados del camino. Parecía que la carretera no se acabaría nunca, pero de nuevo, en esa dirección estábamos obligados a llegar al mar. Fue justo después de que apareciese ante nuestros ojos la Lagoa de Melides cuando descubrimos una pensión junto al camino. Nunca llegamos a saber si era la que buscábamos o cualquier otra, pero nos alegramos de haber encontrado un lugar donde dormir. La pensión estaba regentada por unos argentinos muy amables. Les explicamos nuestra prisa por ver el atardecer, y nos dejaron depositar nuestras cosas en una pequeña habitación de colores estridentes que en el momento nos pareció bien. Después salimos de nuevo al camino.
La playa era enorme, y estaba medio vacía a esas horas. Tan solo había una pareja a más de cincuenta metros. La arena era gruesa y llena de pedacitos de conchas. Más adelante había una enorme barrera de ellas, que se extendía a lo largo de la costa e indicaba la línea de marea alta, y, tras ella, arena fina y húmeda. Tratamos de enterrar una botella de vino en este último tramo para que el mar la enfriase. De algún modo, el mar fue lo bastante respetuoso como para no llevársela. Nos hicimos fotos, dibujamos figuras en nuestras espaldas con las conchas, miramos el atardecer en silencio. Bebimos vino y hablamos de nosotros y nuestras dudas con respecto al mundo y al futuro, que eran básicamente las mismas habitando en cuerpos y circunstancias distintas. Cuando la botella se vació, decidimos que hacía demasiado frío para estar a gusto allí, y volvimos a la pensión.
Allí nos encontramos con un grupo de austriacos que también iban de viaje. Acabamos cenando y bebiendo con ellos en el jardín. Alguien sacó una guitarra y se pusieron a tocar. Los argentinos salieron y acompañaron con panderetas. Yo tenía la sensación de haber hecho amigos para toda la vida. Hacíamos música, fumábamos, charlábamos y compartíamos. Pasaron horas y la gente se iba a dormir. Al final, a parte de mí, solo quedaban Eric y Olga. Yo había permanecido despierto porque me fascinaba la mirada de ella, pero sospechaba que a ella le ocurría lo propio con él. Eric seguía tocando sin demasiadas ganas y el vino se había acabado. Fue entonces, con sus dedos jugueteando aleatoriamente en las cuerdas de la guitarra cuando sonó la Música. Con los primeros acordes, pegó un respingo asustado, pero supo mantener el tipo y seguir tocando. Meses después aprendería que esa es la reacción clásica cuando a alguien le Toca. Mientras Ella sonaba, no pudo oírse nada más. Escuchamos con fascinación, sabiendo que aquello era algo muy por encima de las ideas y las palabras. Sentimos cómo el sonido acariciaba nuestra piel y la besaba con sus pestañas, cómo envolvía nuestro corazón en seda y lo agasajaba con mimos, cómo erizaba nuestros pelos uno a uno.
Pasamos el resto de la noche en silencio, sin movernos, tratando de digerir lo que acababa de pasar. Cuando desperté estaba solo, enrollado en la silla en una postura imposible. El sol llevaba un rato sobre el horizonte. Inés me traía unas ciruelas. Sonreía divertida, porque la habitación estaba decorada con sillas colgando de las paredes que no habíamos visto la tarde anterior, y me preguntaba por qué había estado ahí fuera toda la noche.
Hay una curiosa historia que dice que Beethoven fue uno de los afortunados que pudo tocar la Música, pero fue en un momento en el que su sordera estaba muy avanzada y el piano que utilizaba no era lo bastante sonoro, por lo que realmente no fue capaz de escuchar su maravilla. Sin embargo, sí entendió en su genio que había descubierto algo importante, y pasó el resto de su vida buscando volver a tocarla, y la frustración de no conseguirlo agravó durísimamente sus problemas con el alcohol. Algunas versiones de la historia cuentan que, efectivamente, jamás fue capaz de volver a tocarla. Otras cuentan que lo consiguió casi al final de su vida, pero que ocurrió en las mismas circunstancias que la primera vez.
Tras aquél primer encuentro, me enfrasqué en una búsqueda que duraría meses. Sabía que aquello que había escuchado era algo que trascendía a las manos amateur de un guitarrista austriaco, pero no era capaz de encontrar ningún tipo de información sobre Dhvana (de la cual, por aquél entonces, ni siquiera sabía que se llamase así). La razón, como acabaría descubriendo finalmente, era que prácticamente todos los textos relacionados con Ella están en manos de una difusa organización con tintes sectarios conocida como los Sangiiers, aquellos que han escuchado la Música dos veces.
No fue en absoluto sencillo acceder a los registros sangiiritas. Lo primero que aprendí de ellos fue que se consideran a sí mismos elegidos por Dhvana, lo que les convierte en personas muy recelosas con los profanos. "No podemos permitir que alguien se convierta en uno de los nuestros a base de hacer trampas" fue la puerta con la que me encontré demasiadas veces. Pero como en todo gran grupo, siempre hay diferencia de opiniones. Hizo falta tiempo y suerte para encontrarme con un heresiarca shangii que dudase de su propio misticismo y lo achacase el ingreso en el sangriismo a una alegre casualidad. Fue él quien me abrió las puertas a la biblioteca sangriita de Nueva Orleans, una de las cuatro únicas que existen en el mundo y me guió en mi primer viaje por sus pasillos. El edificio, subterráneo, tenía un ambiente de cripta, o de antigua bodega. Húmedo y frío, con paredes de roca y muy poco iluminado, con escasas bombillas mal repartidas y una instalación eléctrica deficiente que se estropeaba con demasiada frecuencia. Solía encontrarme con algunas personas en los pasillos y recovecos, y siempre me miraban con un gesto retorcido de desaprobación, como si a primera vista fuese evidente que yo era un profano. En la sala principal, arriba, sobre el marco de una puerta, había un grabado dorado con las dos reglas fundamentales de Dhvana.
Me convertí en un asiduo al lugar, convencido de que, con paciencia, podría desenmascarar todo el misterio que rodeaba aquella Música. La biblioteca era prolífica y no le faltaban volúmenes. En alguno de ellos (o más bien en la conjunción de todos) debía estar la respuesta que buscaba. Mi primera gran decepción fue comprobar que en ningún lugar existían partituras o indicaciones para tocarla; la segunda, que tampoco disponían de ninguna grabación que pudiese escucharse, y que era impensable encontrar una. Pronto aprendí que de ser posible alguna de las dos cosas, significaría que el hombre podría tener algún control sobre Ella, lo cual iba contra-natura. La primera regla fundamental de Dhvana era, como expresaba el viejo refrán bereber, que la Música no se detenía nunca, es decir, siempre estaba sonando en algún lugar del mundo, no conocía el silencio. La segunda, que jamás sonaba en dos lugares al mismo tiempo. Esto hacía que muchos sangriitas la considerasen como un auténtico ser vivo, con la capacidad de materializarse en donde se le antojase. Resultaba curioso que, aunque no pudiese ser grabada, sí podía ser reproducida en sistemas que permitiesen la grabación; constaban multitud de ejemplos donde Dhvana se había manifestado en discos, casetes, teléfonos móviles, radios y, muy habitualmente, psicofonías. Pero en todos los casos, sonaba una sola vez, y al rebobinar, no volvía a escucharse. Según los documentos que leía, ni siquiera era posible tararearla. La Música era antagónica a la memoria.
Al quinto mes estudiando la Música, empecé a descubrir que aprendía mucho más sobre los sangriitas que sobre Ella. Esa fue mi tercera decepción. La mayoría de los libros allí versaban sobre historia sangriita, o contaban miles de ejemplos de dudosísima credibilidad, acerca de cómo famosas figuras de la historia habían cambiado el rumbo de sus vidas tras escuchar la Música. Aprendí que, dado el misterioso carácter de Dhvana, la mayoría de los sangriitas eran místicos. Algunos la convertían a ella en Diosa, o en espíritu universal, otros hacían malabares para encajarla en un elemento de su propio credo. Profetas, mártires, sabios y santos tenían todos un añadido dhvánico en su biografía. Encontré un documento extremadamente polémico que aseguraba que Jesucristo podía invocarla a voluntad, pues la Música era la palabra de Dios.
Aprendí que existía cierta profecía entre los sangriitas que hablaba de un elegido que escucharía la Música tres veces, y estaba destinado a las mayores hazañas, los mayores poderes y las mayores glorias. Aprendí que el objetivo primigenio de los sangriitas era ayudarse unos a otros en la búsqueda y la comprensión de Dhvana, pero que, en gran parte debido a esa profecía, se habían acabado volviendo aislados y huraños. Nadie quería ayudar al otro a que él pudiese ser el elegido, tampoco querían estar cerca de otros sangriitas, pues eso impedía que la Música se le volviese a manifestar (no podía haber dos elegidos); además, era bien sabido que Dhvana solía tener preferencia por los grupos reducidos de gente.
Leí que existía otro grupo de mísiticos, similares a los sangriitas, pero formado por las personas que habían tocado, cantado, o interpretado de cualquier modo la Música, y que eran aún más cerrados que los primeros y tenían una profecía similar. Me acordé de Eric y de su hermana Olga, y de aquel viaje y de Inés y Clara y de lo mucho que echaba de menos ciertas cosas en mi vida.
Escruté tratados de buenas prácticas, planes de todas las épocas que conspiraban con tomar el poder, teorías que hablaban sobre cómo la Música demostraba los errores del racismo, el clasismo y el sexismo, y toda la humanidad era una hermandad unida bajo un sonido universal. Tratados sobre eugenesia, donde solo los sangriitas tendrían derecho a procrear; tratados sobre el exterminio de la población, hasta que quedase un grupo tan reducido de personas que todos ellos escuchasen la Música a diario; proyectos para la creación de un estado sangriita independiente, libros de brujería, cuántica Musical, musicoterapia dhvánica, planos para construir inmensos artefactos que la detectasen, órdenes de instrumentos más adecuados para tocarla, sociología, morfología, metafísica.
Confirmé, mediante estudios y estadística, que existe más gente tocada por la Música cuya vida no ha cambiado sustancialmente que personas a las que sí. Sin embargo, también me asombré de lo drásticos que eran los cambios en aquellas personas a las que sí les afectaba. No llegué a encontrar un patrón que sugiriese que solo le ocurría a cierto tipo de personas, o que el detonante estuviese en la Música y no en la psicología individual, pero volví a repasar numerosas veces las teorías que hablaban de ella como un ser vivo, divino o no.
Tras ocho meses perdidos, decidí rendirme. Resolví que una asociación heterogénea y endogámica de fanáticos sin más punto en común que una Música que ni siquiera tenían constancia de que fuese la misma para todos, no merecía mi tiempo y mi esfuerzo. No encontraba la forma de estar a gusto allí, juzgado por sus miradas de menosprecio, sin ver la luz del sol y con una humedad que calaba hasta las ideas. Temí que mi obsesión con Dhvana me convirtiese en uno de ellos. Cuando abandonaba el lugar, un hombre ciego me agarró por el brazo y me preguntó si ya desistía. Le aseguré enérgicamente que sí, desde luego. Me respondió de forma pausada que era lo natural, que él habría hecho lo mismo y habría entendido igual de poco si sólo la hubiese escuchado una vez.
"Si tienes la suerte de que vuelva a tocarte, comprenderás todo lo que no pueden enseñarte estos inútiles libros".
*
La carretera era polvorienta, el sol azotaba con tanta fuerza que hasta los grillos preferían ocultarse en silencio. El sudor corría desde su sombrero, inundándole la nuca y las cejas, corriendo en largos goterones por sus sienes. El polvo que volaba en el aire formaba barro sobre su piel y en su lengua seca. Nada de eso le detiene. La arena crujía armónicamente cuando la pisaba con sus botas. Sostenía la funda de la guitarra con mano firme. A su derecha, un infinito cable de teléfono se multiplicaba con los postes de madera. Matojos pardos poblaban el resto del horizonte. El calor es bueno — pensó para sí — significa que me estoy acercando. Dejó caer una colilla al suelo, que se sumó a las anteriores como únicas huellas de su paso por el camino, y encendió un nuevo cigarrillo.
Vislumbró entre los reflejos del espejismo ondulante la X, el cruce de caminos. Sonrió y apresuró el paso hasta el lugar. El aire traía recuerdos de azufre.
Esa tarde, Robert Johnson fue tocado por Karnadhvanana seis veces seguidas. Sus dedos sangraban cortados por las cuerdas de su guitarra. Aprendió de golpe que no existía un Dios ni un Diablo, que la materia es vibración y todo está supeditado al Sonido. Que tocar es crear. Que su antiguo yo había sido devastado por la Música. Y que desde ese momento, su alma. más grande que nunca, estaba maldita para siempre.